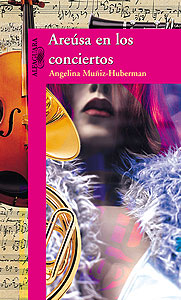|
Fragmento
de Areúsa
en los conciertos
Por
eso ver al director de orquesta, luego de la ruptura de los pensamientos
cristalinos, es una urgencia que no puede soslayarse. Se olvida
de la música de Wozzeck. Mejor dicho, une los pasajes a una
sensación desequilibrada de intenso amor, desde ya, por el
director. La escena primera, en la que el soldado Wozzeck afeita
a su capitán y se enfrenta a la crítica por tener
un hijo fuera del matrimonio, resuena en el interior de Areúsa
como el principio del dislocamiento de la moral. ¿Qué
importa el matrimonio? ¿Qué importa un hijo? Lo que
importa es el amar en sí: el acto: y no las reglas. El lujurioso
acto. Lujurioso por el lujo que significa, no porque sea un pecado.
Es más, pecado es una palabra que no existe en el vocabulario
de Areúsa. (Areúsa recuerda que lleva el nombre de
una de las prostitutas del mundo de la Celestina.)
De inmediato piensa que podría hacer el amor con el director.
Alguien que trata con esas historias puestas en forma musical debe
saber cómo reconstruir la armonía perdida.
Si la música asciende en forma continua, la excitación
también asciende. El deseo es irrefrenable. Areúsa
añora una cama. Se conformaría con el pequeño
diván del camerino del director. Entre acto y acto musical
podrían ejecutar su instantáneo acto personal.
En ese momento, Areúsa se da cuenta de que ha equivocado
la ópera. Sería mejor que el director estuviese dirigiendo
Lulú: ese sí que es un mundo sórdido. Entonces,
si fuese Lulú y no Wozzeck, la primera escena ya habría
planteado el tono erótico-pornográfico y la relación
con la muerte. Aunque, en realidad, las dos óperas se desarrollan
en ese mismo tono (aparte del musical). Alban Berg era constante
en sus obsesiones. Buscaba a autores desenfrenados, ya que su música
también se fracturaba.
Areúsa
se pregunta: ¿Qué le pasa a los desenfrenados? ¿Por
qué en el centro de la pregunta está la prostitución?
¿Qué significa la pornografía? ¿Por
qué temen tanto los hombres a las mujeres? ¿Por qué
no puede ser natural la sexualidad? ¿Por qué los velos?
(Los siete velos de Salomé.) (Gustave Moreau.)
Y estas preguntas, ocurridas en la sala de conciertos, serán
las que ocupen a Areúsa durante un largo tiempo.
Mientras, se imagina cómo será el acto sexual con
el director de orquesta. Porque no duda de que, una vez acabado
el concierto, tendrá lugar su particular cópula.
Por lo que le gusta ir a los conciertos es porque le da la oportunidad
de pensar sin ser interrumpida durante varias horas. Es verdad que
también le gusta la música, pero, con frecuencia,
se pierde en sus propios pensamientos y encuentra el camino cuando
una melodía o una nota discordante la vuelven a la realidad
sonora. La música había quedado en el fondo y, de
pronto, recobra su lugar de primacía borrando los pensamientos
y dejando que el oído sea el órgano receptor por excelencia.
El órgano de la sensualidad. El que todo imagina.
Asistir a un concierto es, pues, una mezcla de estar y no estar.
De oír y no oír. De medir el tiempo de manera diferente.
(Claro, de una manera musical.) Notas. ¿Qué notas?
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
Le extrañan a Areúsa (a Areúsa siempre le extrañan)
las actitudes de los seres humanos. ¿Cómo es capaz
un hombre de encerrarse, por su voluntad, durante horas en una sala
de música y permanecer en silencio absoluto disfrutando (salvo
las toses pertinaces) (y los deseos salaces)?
Un hombre que, también, es capaz de unirse a la podredumbre,
de vivir en el absoluto excrementicio, de salpicar la orina del
hastío, de agitar los colmillos entre las gotas de la saliva
hedienta, de triturar el cráneo de su semejante, de beber
sangre, de astillar nervios, de desmenuzar meticulosamente capas
y capas de dura mierda. Un hombre que no es sino una serie de sacos
de desecho, colocados por aquí y por allá.
¿Y
la poesía?, se interroga de nuevo Areúsa, que gusta
de saltar de un extremo al otro.
Ah, la poesía. Mejor no hablar de ella: total engaño
y total ficción. La torre de la desilusión: eso es.
Pero a algo habrá que aferrarse. Sí: a un clavo ardiente.
Areúsa,
entre el sonido de las voces discordantes, donde los aprendices
de Schönberg nadan en la atonalidad, rompen las estructuras
y barren con las verdades eternas, recuerda que su estructura ha
sido también fracturada. Areúsa ha ingresado al gremio
de los hijos abandonados: acaba de entrar en la categoría
de huérfana. Huérfana mayor de edad, pero huérfana
al fin: que no hay edad para la orfandad aunque se propenda a pensar
que sólo es lamentable la orfandad de los niños pequeños.
Pues no, es peor la de los mayores, de la cual queda poco tiempo
para sobreponerse. Con frecuencia los diccionarios se equivocan,
sobre todo en lo que a estados de ánimo se refiere. Así
que Areúsa huérfana es.
Areúsa sabe que tiene que repasar su historia para comprender
antes de morirse. Se ha dado cuenta, Areúsa, con todo su
erotismo a cuestas, de que es un compendio de la muerte.
De nuevo, la música tira de ella: Deja, deja los pensamientos
si has venido a este concierto, sumérgete en mí, escucha
con atención los chillidos de la cantante, las crispaciones
del violín, el monótono chelo, el agobiante timbal.
Oye, oye y deja de pensar. ¿Qué te crees que soy yo,
la música? Un pasatiempo. Pues bien sí, un pasa, pasa
tiempo, que breve tu vida es y aun la acortas más.
Bien, bien, te escucharé, oh música, se recrimina
Areúsa. Si nada más quiero oírte, música.
Lo demás no importa. Comprenderé cada trozo musical.
Cada acto sexual. Olvida. Olvida. Nada más la música.
¿Y
por qué oír a Alban Berg? Si es más fácil
oír a Mozart o a Bach. Precisamente por eso, porque la ruptura
hay que llevarla hasta el fondo. Si este es el siglo deshecho y
contrahecho, rompamos todo, pluraliza Areúsa.
La música avanza. El director une su cuerpo al ritmo, al
sonido, al timbre, a la voz, al tono, a la modulación. El
director es un movimiento que no para. No puede parar. ¿Qué
ocurriría si el director parase súbitamente? Al principio,
la orquesta no se daría cuenta. Cierto automatismo la guiaría
hacia adelante. Pero, en eso, el primer violín al levantar
la vista hacia el director y su batuta lo contemplaría estático,
y él se quedaría también estático: Qué
ha pasado, se preguntarían todos. Los tonos, los sonidos
irían deslizándose hacia una desafinada interrupción.
Los cantantes desolados. El público miraría aterrado
el escenario. Eso no puede ocurrir: ¿será el fin?,
¿la muerte del director y de la orquesta?, ¿la muerte
del público, instantánea y en masa?
¿Qué
hacer? ¿Qué hacer si una orquesta dejara de tocar?
Pues, nada. Ante el silencio, nada. Tal vez recordar una breve sentencia
de Ludwig Wittgenstein. Lapidaria.
Areúsa no quiere imaginarse una escena tal, a pesar de que
ya se la ha imaginado. Más bien, lo que quiere es que no
suceda. Es decir, imagina para conjurar.
Si imagina, no sucederá.
¿No?
La verdad es que la música se ha interrumpido, pero por otra
razón. El consabido intermedio. Areúsa reacciona y
se apresta. Debe correr al camerino del director. Querido, querido
director, y amarlo en ese mismo momento. Lo importante antes que
lo urgente o aquí, los dos juntos, coincidentes.
Areúsa se precipita entre las rodillas de los oyentes aún
a medio enderezarse para ganar el pasillo antes que nadie. Corre,
corre, trepa los escalones, ¿por qué se le ocurrió
sentarse en ese lugar?, si la salida de emergencia está tan
lejos.
Gana unos segundos, mientras los anónimos aplausos se prolongan
y el director saluda una y otra vez.
Sí, llegará a tiempo para que su aplauso sea en persona
y porte un nombre. Su breve e histórico nombre.
Abre, impetuosa, la puerta del camerino y ahí está
él, secándose el sudor de la frente y con una copa
de vino blanco a un lado. Se arroja en sus brazos y lo besa sin
parar. La copa de vino se derrama. Caen los dos sobre el diván
y ya están haciendo el amor.
Un amor encabalgado como verso que continúa de un renglón
al otro, como nota con calderón que suspende el compás,
como jinete desalado. Como lo que carece de ley de interrupción:
precipitada catarata eterna, interna y externa. Ritmo sólo
por la música preservado. Péndulo imparable. Sin sorpresa,
en plena carrera hacia su conclusión.
©
Editorial
Alfaguara
|